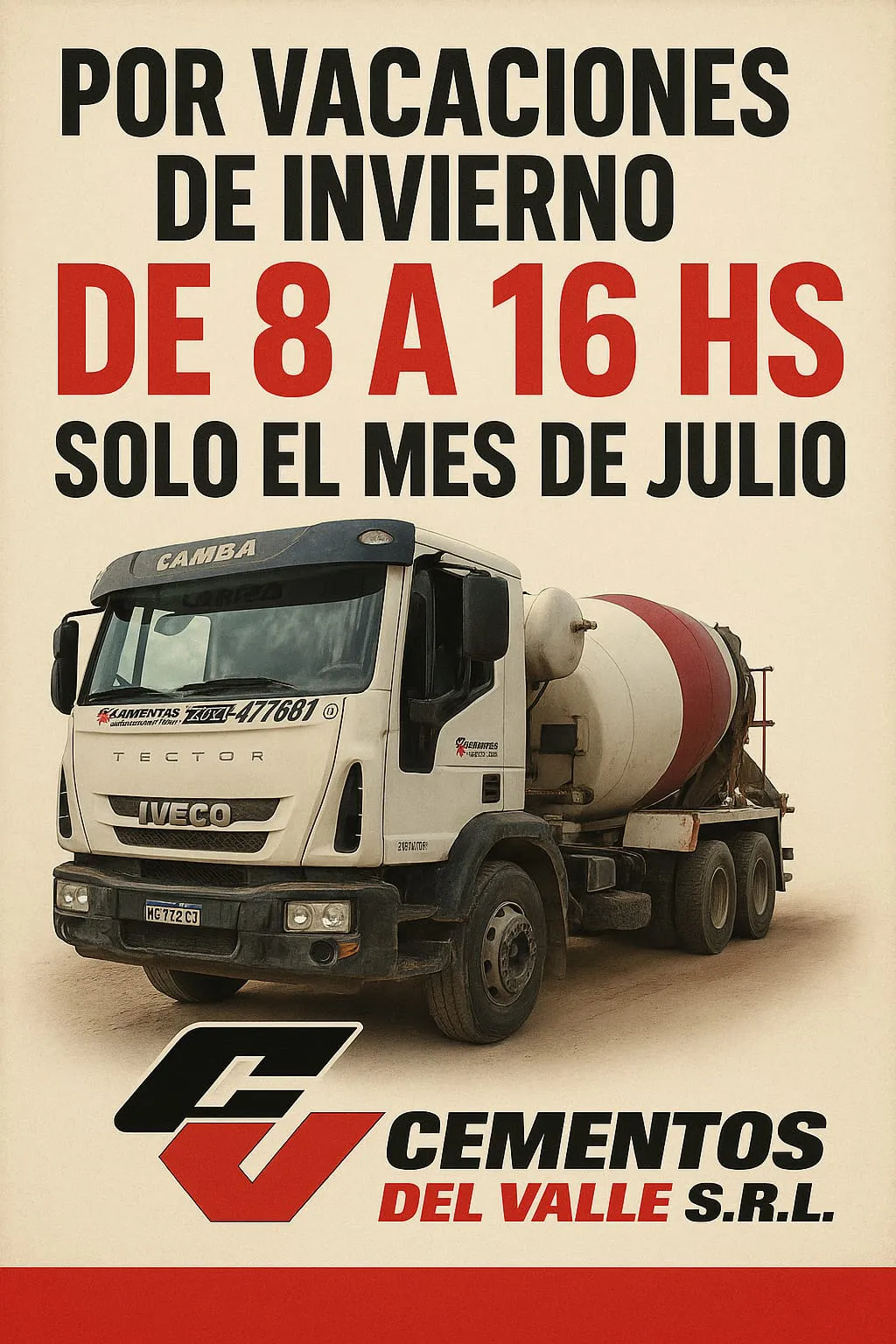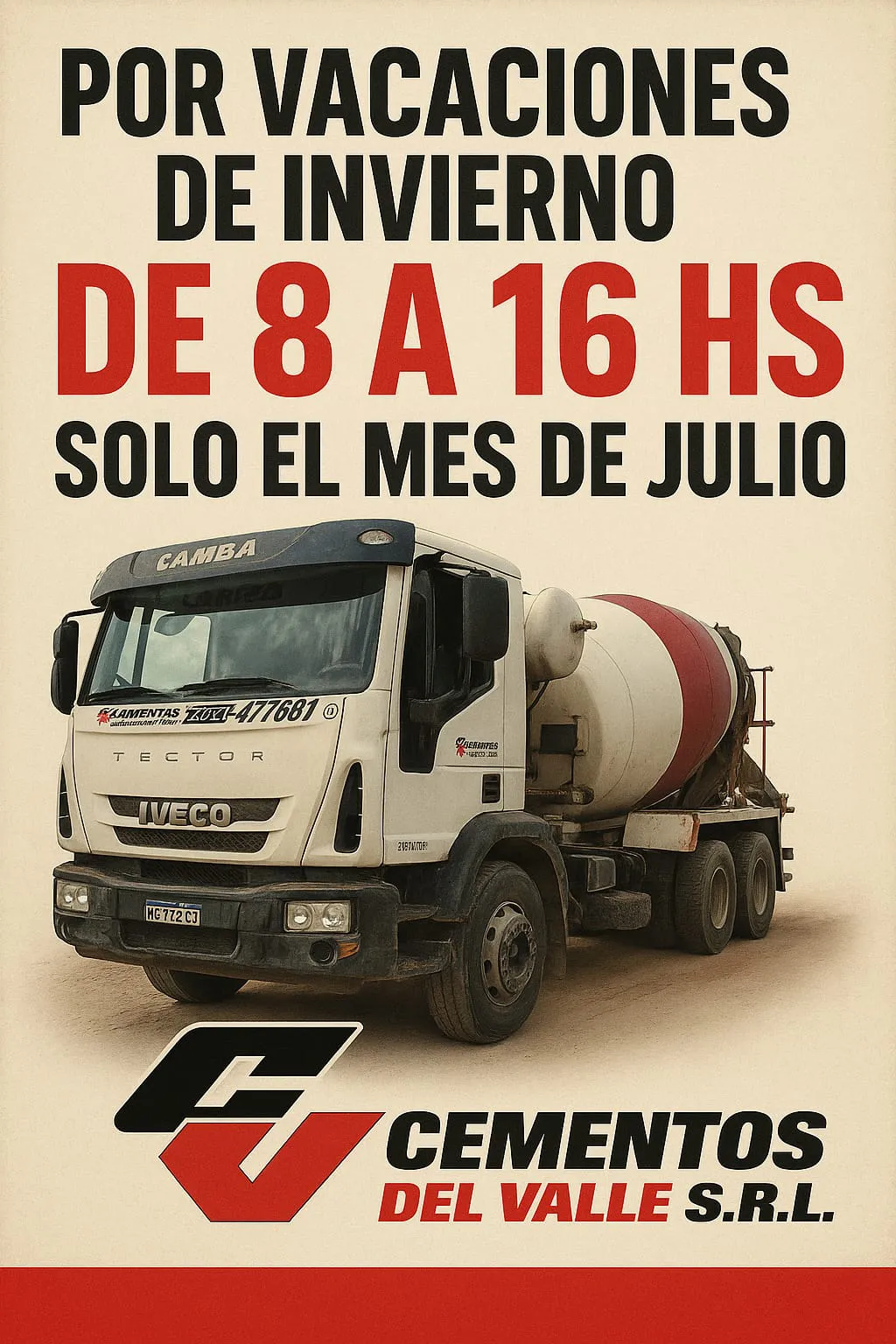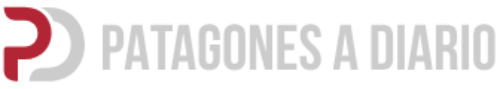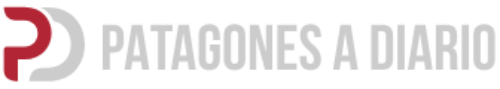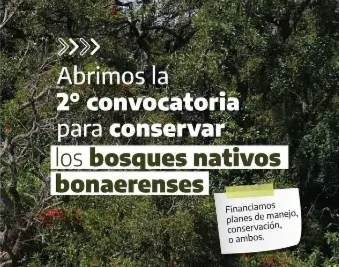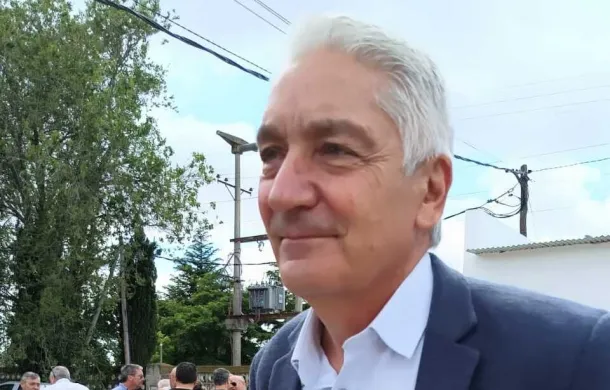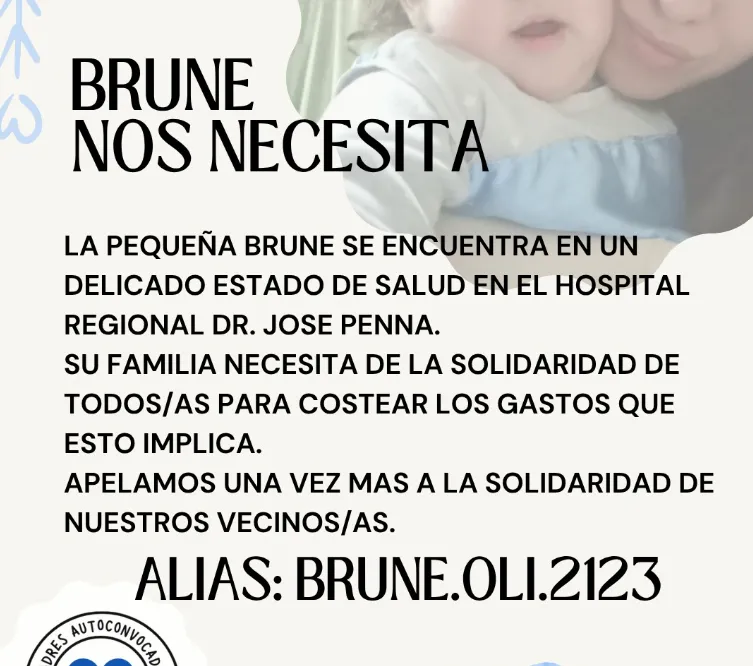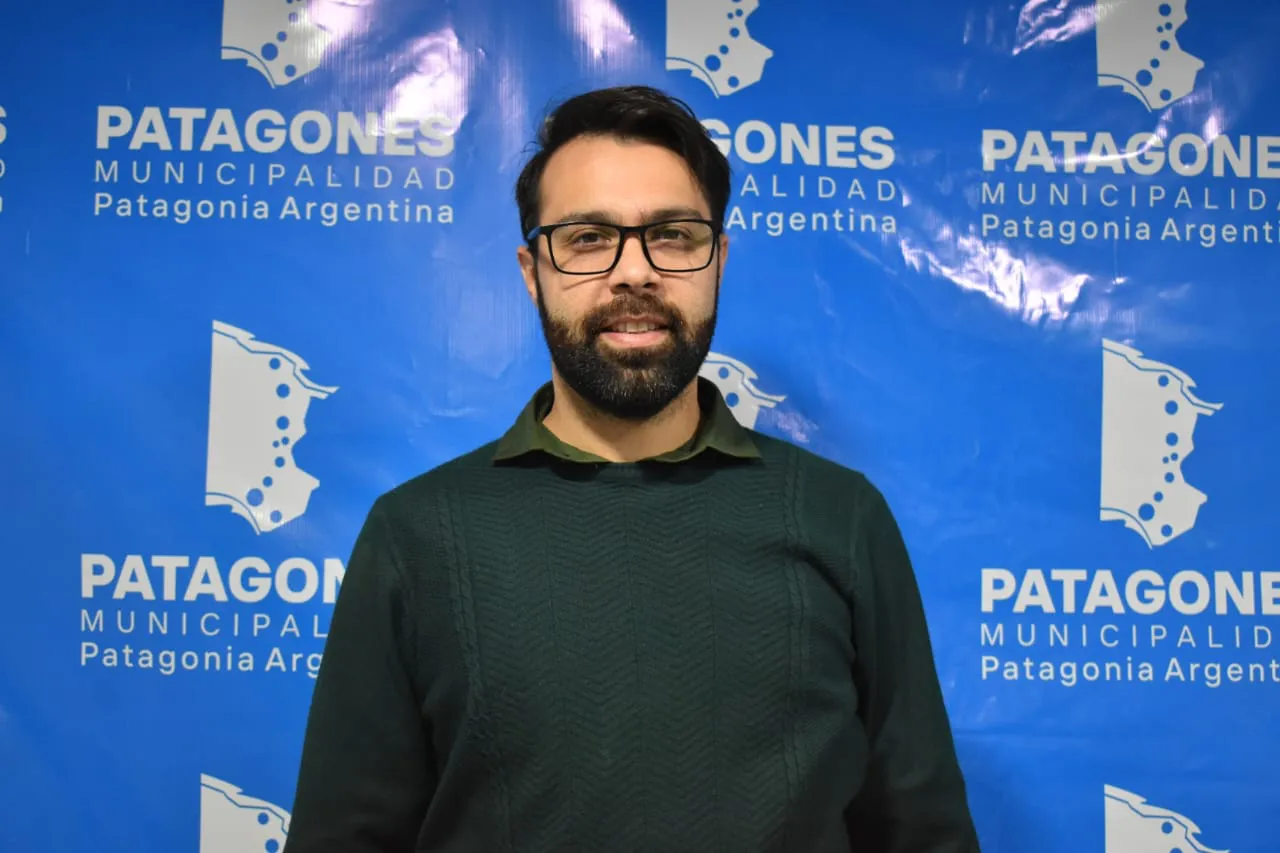





"A orillas del río Negro, Carmen de Patagones guarda una memoria silenciada, la de las vidas afrodescendientes que forjaron su historia", señala hoy un artículo publicado en el diario Página 12.


La nota de Sol Duarte añade que "en este enclave estratégico del sur argentino, donde el poder blanco escribió una épica sin negros ni indígenas, la presencia afroargentina fue clave en las guerras, la economía y la vida cotidiana. Recuperar esa memoria es una forma de justicia".
El artículo
A orillas del majestuoso río Negro, donde la provincia de Buenos Aires se vuelve Patagonia, se encuentra Carmen de Patagones. Esta ciudad forma una unidad urbana con Viedma y mira al Atlántico desde el sur profundo del país. Es un lugar cargado de historia, de resistencias, y de presencia afrodescendiente que la historia oficial ha relegado.
Fundada en 1779 por Francisco de Viedma al mando del barco Nuestra Señora del Carmen y Ánimas, Carmen de Patagones fue pensada como un fuerte. La historia la inscribe como bastión contra los pueblos indígenas —etiquetados como “bárbaros” por el poder blanco—, pero también como enclave estratégico en las disputas coloniales por el control del Atlántico sur.
Durante décadas, el Fuerte de Patagones funcionó como sede de la Comandancia de la Patagonia, proyectando autoridad sobre un territorio inmenso y en disputa. Y fue en ese mismo fuerte donde desembarcaron cientos de personas esclavizadas, quienes fueron arrancadas de su continente africano para ser trasladadas a las Américas, y sus generaciones nacidas en el territorio argentino siguieron sujetas a los regímenes de la esclavitud, servidumbre y reclutamiento forzoso.
A diferencia de otros puntos del país donde el tráfico transatlántico de personas esclavizadas fue más documentado, la historia de la trata en Carmen de Patagones ha permanecido parcialmente velada. Sin embargo, los registros eclesiásticos, militares y aduaneros revelan un paisaje elocuente: este fue uno de los puertos donde los barcos que traficaban personas africanas eran obligados a hacer cuarentena. Una medida que, aunque de tono sanitario, muchas veces significaba muerte, venta o reclutamiento.
Entre 1824 y 1850, coincidiendo con la guerra contra el Brasil y las campañas militares en la “frontera contra el indio”, la presencia afrodescendiente en Carmen de Patagones fue significativa. Muchos de los varones afrodescendientes fueron incorporados como soldados en el ejército nacional. Otros fueron vendidos a familias acomodadas de la zona como sirvientes.
La historia oficial resalta la épica criolla de la Batalla de Carmen de Patagones en 1827 contra los invasores brasileños. Lo que raramente se menciona es que en esa defensa estuvieron en primera línea los afrodescendientes que combatieron como soldados, cazadores y auxiliares. Lejos de ser reconocidos, es un prueba más de que el pueblo negro junto a las comunidades orginarias lucharon, defendieron y construyeron nuestra nación argentina.
Entre las huellas vivas de esta historia invisibilizada se encuentran las lavanderas afrodescendientes de Carmen de Patagones, mujeres que, a orillas del río Negro, esperaban la creciente para lavar la ropa en las “casimbas”, piletones naturales o tallados en la tosca que aún hoy se conservan como patrimonio histórico. Estos espacios no solo hablan de su trabajo diario, sino también de los lazos comunitarios y las resistencias culturales que tejían en cada encuentro. En torno a estos piletones —declarados de interés municipal en 2008— se conformó el histórico Barrio del Tambor, un enclave habitado hasta fines del siglo XIX por descendientes de personas africanas que supieron preservar sus tradiciones, sus músicas y su memoria.
Reivindicar a la comunidad afrodescendiente de Patagones no es solo un acto de reparación histórica. Es reconocer que la negritud en Argentina es un componente fundamental para nuestra sociedad, política y cultura. Que el sur es negro. Que los cuerpos esclavizados también construyeron nuestra patria. Que las personas afroargentinas pelearon nuestras guerras; que nacieron, vivieron, resistieron y murieron en esta tierra.
Reescribir la historia desde los márgenes es una tarea urgente. Lo que está en juego no es solo la memoria, es la dignidad de un pueblo que sigue reclamando su lugar en la historia.